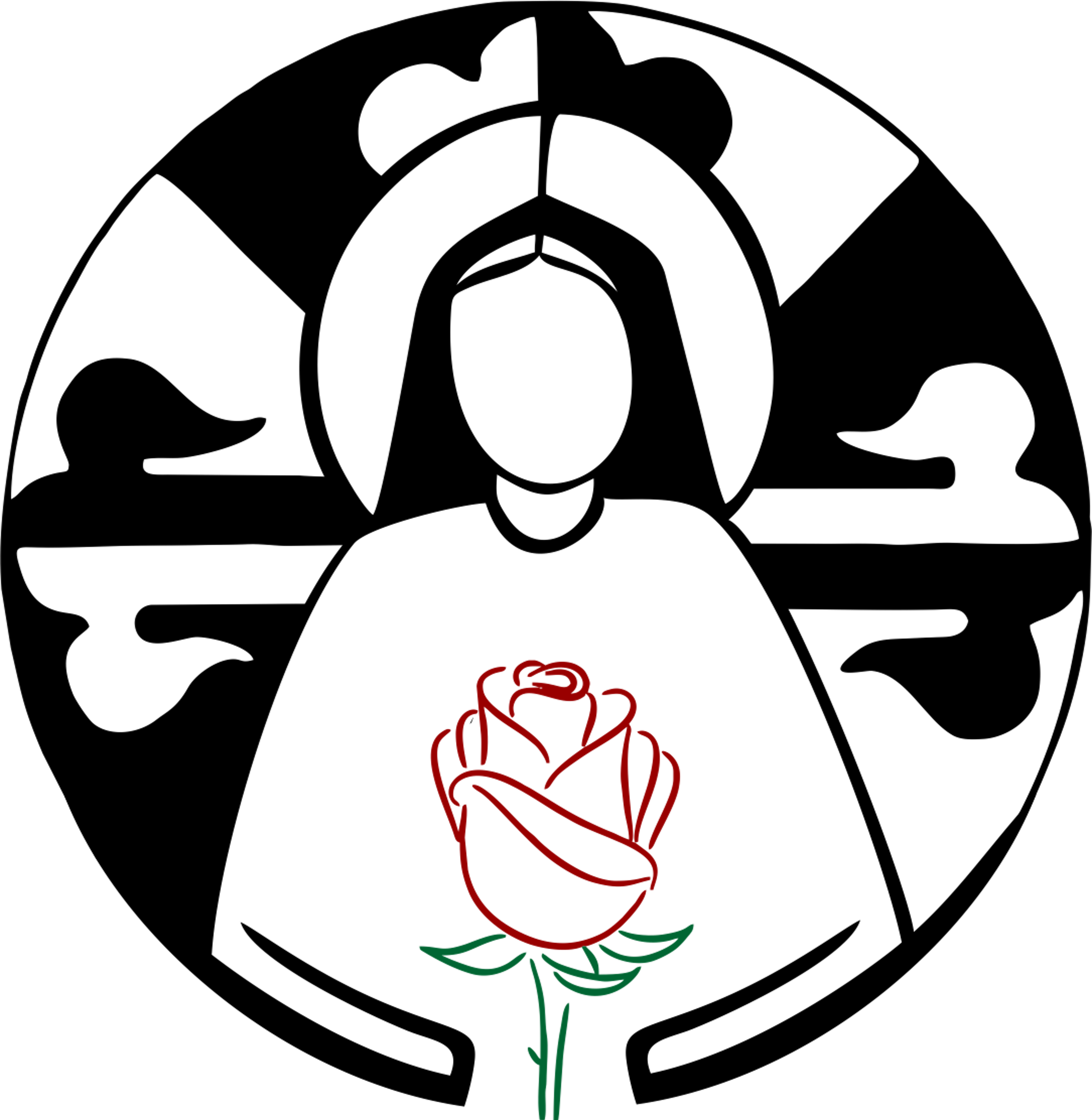SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
FUNDADOR DE LA ORDEN DE PREDICADORES

El nacimiento de Domingo está envuelto en leyendas que explican la obra que realizó y que han sido plasmadas por los artistas en sus representaciones. Nos referimos al sueño que tuvo su madre antes de darle a luz: soñó que llevaba en su seno un cachorro que portaba en la boca una antorcha encendida y saliendo de su vientre parecía prender fuego a toda la tierra. De esta forma se representaba anticipadamente el nacimiento de un gran predicador que, con los ladridos de su doctrina sagrada, despertaría a las almas dormidas en el pecado, y con la antorcha de su encendida palabra, inflamaría vehementemente la caridad -a punto de languidecer- o el fuego que Jesús vino a traer a la tierra. Una vez nacido, también su madrina tuvo una visión en la que le pareció que el niño tenía una estrella muy resplandeciente en la frente, e iluminaba con su luz toda la tierra.
No quiero estudiar sobre pieles muertas

Desde niño sus padres le dieron una buena formación religiosa, enviándole a estudiar a Gumiel de Izán con un hermano de la beata Juana, que era arcipreste. Más tarde, para ampliar su formación, le enviaron al Estudio General de Palencia. Allí estudió artes liberales y a continuación se entregó durante cuatro años al estudió teología. El estudio directo de la Palabra de Dios produjo en él tal impresión que “comenzó a quedarse pasmado en contacto con la Sagrada Escritura”. Estudiaba con tal avidez y constancia que pasaba casi las noches sin dormir. Pero su amor a la Palabra de Dios no se quedó en el terreno de la especulación intelectual, sino que -nos dice Jordán de Sajonia- trataba de poner en práctica lo que escuchaba o estudiaba. Porque su memoria prodigiosa estaba habitada por esa Palabra de Dios, no le resultaba tan difícil pasar de la escucha a la práctica. Domingo trataba de hacer la voluntad de Dios cumpliendo con amor ferviente sus mandamientos. De este período hay una anécdota que deja traslucir al vivo el espíritu de Domingo.
Se cuenta que mientras estudiaba en Palencia se desencadenó en casi toda España una gran hambre. Entonces Domingo, “conmovido por la indigencia de los pobres y ardiendo en compasión hacia ellos, resolvió con un solo acto, obedecer los consejos del Señor, y reparar en cuanto podía la miseria de los pobres que morían de hambre” (p. 86- 87). Con este fin vendió los libros que tenía, aunque los necesitaba, y todo su ajuar y distribuyó el dinero a los pobres, diciendo: “No quiero estudiar sobre pieles muertas, y que los hombres mueran de hambre”[1]. Son palabras que aún hoy nos conmueven. Fray Esteban de España comenta este hecho diciendo que siguiendo su ejemplo, algunas autoridades destacadas hicieron lo mismo, y comenzaron a predicar desde entonces con él [2].
Desde niño sus padres le dieron una buena formación religiosa, enviándole a estudiar a Gumiel de Izán con un hermano de la beata Juana, que era arcipreste. Más tarde, para ampliar su formación, le enviaron al Estudio General de Palencia. Allí estudió artes liberales y a continuación se entregó durante cuatro años al estudió teología. El estudio directo de la Palabra de Dios produjo en él tal impresión que “comenzó a quedarse pasmado en contacto con la Sagrada Escritura”. Estudiaba con tal avidez y constancia que pasaba casi las noches sin dormir. Pero su amor a la Palabra de Dios no se quedó en el terreno de la especulación intelectual, sino que -nos dice Jordán de Sajonia- trataba de poner en práctica lo que escuchaba o estudiaba. Porque su memoria prodigiosa estaba habitada por esa Palabra de Dios, no le resultaba tan difícil pasar de la escucha a la práctica. Domingo trataba de hacer la voluntad de Dios cumpliendo con amor ferviente sus mandamientos. De este período hay una anécdota que deja traslucir al vivo el espíritu de Domingo.
Se cuenta que mientras estudiaba en Palencia se desencadenó en casi toda España una gran hambre. Entonces Domingo, “conmovido por la indigencia de los pobres y ardiendo en compasión hacia ellos, resolvió con un solo acto, obedecer los consejos del Señor, y reparar en cuanto podía la miseria de los pobres que morían de hambre” (p. 86- 87). Con este fin vendió los libros que tenía, aunque los necesitaba, y todo su ajuar y distribuyó el dinero a los pobres, diciendo: “No quiero estudiar sobre pieles muertas, y que los hombres mueran de hambre”[1]. Son palabras que aún hoy nos conmueven. Fray Esteban de España comenta este hecho diciendo que siguiendo su ejemplo, algunas autoridades destacadas hicieron lo mismo, y comenzaron a predicar desde entonces con él [2].
Domingo en Osma

Su fama llegó a oídos del obispo de Osma, Martín de Bazán, quien le llamó e hizo canónigo regular de su iglesia. Pronto fue nombrado sacristán del Cabildo catedralicio, que entonces era un puesto importante, y más tarde subprior. Ya entonces pasaba los días y las noches en la iglesia dedicado a la oración. Estudiaba y oraba sin cesar. Dice Jordán de Sajonia que estando Domingo en Osma solía orar en el secreto de su cuarto, y mientras oraba no podía contener los gemidos ni los rugidos y gritos que salían de su corazón[3]. En esa oración le dirigía a Dios una súplica especial: que le concediera la caridad verdadera y eficaz para cuidar con interés y velar por la salvación de los hombres.
Ya entonces “pensaba que sólo comenzaría a ser de verdad miembro de Cristo, cuando pusiera todo su empeño en desgastarse para ganar almas (1 Co 9,19), al modo como Jesús, Salvador de todos, se inmoló totalmente para nuestra salvación”[4]. Esta entrega a la oración se mantuvo a lo largo de toda su vida, de tal modo que en todos los lugares por donde pasó dejó el recuerdo de un hombre que no cesaba de orar por los otros[5].
Su fama llegó a oídos del obispo de Osma, Martín de Bazán, quien le llamó e hizo canónigo regular de su iglesia. Pronto fue nombrado sacristán del Cabildo catedralicio, que entonces era un puesto importante, y más tarde subprior. Ya entonces pasaba los días y las noches en la iglesia dedicado a la oración. Estudiaba y oraba sin cesar. Dice Jordán de Sajonia que estando Domingo en Osma solía orar en el secreto de su cuarto, y mientras oraba no podía contener los gemidos ni los rugidos y gritos que salían de su corazón[3]. En esa oración le dirigía a Dios una súplica especial: que le concediera la caridad verdadera y eficaz para cuidar con interés y velar por la salvación de los hombres.
Ya entonces “pensaba que sólo comenzaría a ser de verdad miembro de Cristo, cuando pusiera todo su empeño en desgastarse para ganar almas (1 Co 9,19), al modo como Jesús, Salvador de todos, se inmoló totalmente para nuestra salvación”[4]. Esta entrega a la oración se mantuvo a lo largo de toda su vida, de tal modo que en todos los lugares por donde pasó dejó el recuerdo de un hombre que no cesaba de orar por los otros[5].

Una vez concluida su misión con éxito, volvieron a Castilla y dos años más tarde volvieron a realizar el mismo viaje para recoger a la novia, pero, al parecer, ésta había fallecido o cambiado de idea. Diego envió un mensaje al rey para comunicarle que la boda había sido cancelada y se fue a Roma para visitar al papa Inocencio III y presentarle la renuncia como obispo y pedirle autorización para ir a evangelizar a los cumanos. Domingo heredará este deseo de ir a evangelizar a los cumanos, pero la muerte le sorprendió antes de poder llevarlo a cabo.
En el sur de Francia

 Por entonces el papa había organizado una misión en el sur de Francia para
predicar a los albigenses. Cuando estos predicadores, desalentados por el fracaso de su
misión se encontraban reunidos en Montpelier para deliberar sobre el modo de proceder
en adelante, coincidió que pasó por allí el obispo de Osma con toda su comitiva de
camino para su diócesis. Conociendo la calidad humana y espiritual de Diego, le pidieron
su opinión sobre el modo de proceder para que la misión tuviera éxito. Diego se dio
cuenta de que la misión no podía prosperar a causa de la gran ostentación de estos
misioneros: sus cuantiosos gastos, sus vestimentas y caballos. Estaba convencido de
que había que predicar imitando a los Apóstoles, viajando a pie y mendigando el pan de
puerta en puerta. Para darles ejemplo él mismo envió su séquito y equipaje a su tierra,
dejando únicamente a su lado a Domingo y a unos pocos clérigos. Y se puso a predicar en esa región mendigando lo necesario para su sustento. Desde este momento Domingo
ya no se llamó subprior sino fray Domingo.
Por entonces el papa había organizado una misión en el sur de Francia para
predicar a los albigenses. Cuando estos predicadores, desalentados por el fracaso de su
misión se encontraban reunidos en Montpelier para deliberar sobre el modo de proceder
en adelante, coincidió que pasó por allí el obispo de Osma con toda su comitiva de
camino para su diócesis. Conociendo la calidad humana y espiritual de Diego, le pidieron
su opinión sobre el modo de proceder para que la misión tuviera éxito. Diego se dio
cuenta de que la misión no podía prosperar a causa de la gran ostentación de estos
misioneros: sus cuantiosos gastos, sus vestimentas y caballos. Estaba convencido de
que había que predicar imitando a los Apóstoles, viajando a pie y mendigando el pan de
puerta en puerta. Para darles ejemplo él mismo envió su séquito y equipaje a su tierra,
dejando únicamente a su lado a Domingo y a unos pocos clérigos. Y se puso a predicar en esa región mendigando lo necesario para su sustento. Desde este momento Domingo
ya no se llamó subprior sino fray Domingo.
Hacia el año 1206 Diego decidió fundar un monasterio para albergar a mujeres nobles de familias católicas que, por motivos de pobreza, eran entregadas por sus padres a los herejes, para que las educaran y se ocuparan de su manutención. Para ello adquirió en Prulla, cerca de Fanjeaux, la iglesia de Nuestra Señora, que se encontraba en mal estado y no se había seguido usando. En torno a ella se construyó el monasterio. Este lugar sirvió también de base al grupo de predicadores. De ahí partían para evangelizar a las gentes y ahí regresaban para descansar.

Hacia el año 1206 Diego decidió fundar un monasterio para albergar a mujeres nobles de familias católicas que, por motivos de pobreza, eran entregadas por sus padres a los herejes, para que las educaran y se ocuparan de su manutención. Para ello adquirió en Prulla, cerca de Fanjeaux, la iglesia de Nuestra Señora, que se encontraba en mal estado y no se había seguido usando. En torno a ella se construyó el monasterio. Este lugar sirvió también de base al grupo de predicadores. De ahí partían para evangelizar a las gentes y ahí regresaban para descansar.
Durante este período Diego, que era el líder del grupo, hizo varios viajes a su
diócesis para traer predicadores y libros que les ayudase a preparase para la tarea de la
evangelización. Cuando volvió a España a comienzos de 1207, dejó como vicario a
Domingo. Diego murió ese mismo mientras estaba en España. Al conocerse la noticia la
mayoría de los misioneros se volvieron a sus casas. Domingo se quedó prácticamente
sólo en la brecha.
Durante los diez años de apostolado en el sur de Francia, Domingo fue reuniendo poco a poco a su alrededor un grupo de misioneros entre los que no existía ningún vínculo jurídico; estaban unidos a él libremente y podían marcharse cuando quisieran. Domingo iba experimentando un impulso cada vez más fuerte hacia la predicación. Llevaba muy metido en su corazón el deseo de la salvación de todos. Y para ponerlo en práctica arriesgó su vida, pues su actividad molestaba a los herejes. Estos hicieron lo posible para desacreditarlo, poniéndolo en ridículo y riéndose de él. También intentaron matarlo. Cuando pasaba por un lugar en el que Domingo sospechaba que le habían tendido alguna emboscada lo recorría alegre y cantando. Sus enemigos estaban admirados de su valentía. En cierta ocasión le preguntaron: “¿No te horroriza la muerte? ¿Qué harías si te apresáramos?” Y él replicó: “Os rogaría que no me matarais inmediatamente, infligiéndome golpes mortales, sino que prolongarais el martirio con una sucesiva amputación de mis miembros. Después, poniendo ante mi vista los trozos de los miembros cortados, os pediría que me arrancarais los ojos, y dejarais así el tronco bañado en sangre, o, por el contrario, lo destruyerais por completo; así, con una muerte más prolongada recibiría una más alta corona de martirio”[7]. Ante estas palabras sus enemigos se quedaron atónitos y ya no volvieron a tenderle más emboscadas. Tanto su valentía como su amabilidad lo hacían muy peligroso a los ojos de los herejes. Como el obispo Diego, Domingo estaba convencido de que había que vencerlos con sus propias armas, es decir, con una austeridad de vida tal que ni ellos mismos pudieran igualar.
Durante los diez años de apostolado en el sur de Francia, Domingo fue reuniendo poco a poco a su alrededor un grupo de misioneros entre los que no existía ningún vínculo jurídico; estaban unidos a él libremente y podían marcharse cuando quisieran. Domingo iba experimentando un impulso cada vez más fuerte hacia la predicación. Llevaba muy metido en su corazón el deseo de la salvación de todos. Y para ponerlo en práctica arriesgó su vida, pues su actividad molestaba a los herejes. Estos hicieron lo posible para desacreditarlo, poniéndolo en ridículo y riéndose de él. También intentaron matarlo. Cuando pasaba por un lugar en el que Domingo sospechaba que le habían tendido alguna emboscada lo recorría alegre y cantando. Sus enemigos estaban admirados de su valentía. En cierta ocasión le preguntaron: “¿No te horroriza la muerte? ¿Qué harías si te apresáramos?” Y él replicó: “Os rogaría que no me matarais inmediatamente, infligiéndome golpes mortales, sino que prolongarais el martirio con una sucesiva amputación de mis miembros. Después, poniendo ante mi vista los trozos de los miembros cortados, os pediría que me arrancarais los ojos, y dejarais así el tronco bañado en sangre, o, por el contrario, lo destruyerais por completo; así, con una muerte más prolongada recibiría una más alta corona de martirio”[7]. Ante estas palabras sus enemigos se quedaron atónitos y ya no volvieron a tenderle más emboscadas. Tanto su valentía como su amabilidad lo hacían muy peligroso a los ojos de los herejes. Como el obispo Diego, Domingo estaba convencido de que había que vencerlos con sus propias armas, es decir, con una austeridad de vida tal que ni ellos mismos pudieran igualar.
El origen de la Orden de Predicadores

Hacia 1215 sus ideas se fueron perfilando y su proyecto de fundar una Orden de predicadores aparecía en su mente con mayor claridad. En estos momentos compartió su proyecto con dos de sus grandes amigos: Fulco, obispo de Toulouse, y el conde Simón de Montfort, quienes le apoyaron desde el primer momento. Al entrar en Toulouse dos ciudadanos ofrecieron sus personas y sus bienes para comenzar la fundación: Pedro Seila, hombre rico, y un cierto Tomás, que más tarde se convirtió en un gran predicador. Pedro Seila ofreció a Domingo y a sus compañeros dos casas que poseía en Toulouse; más tarde, siendo prior de Limoges, le gustaba repetir: “No fue la Orden la que me recibió a mí, sino yo el que recibí a la Orden en mi casa”. Desde entonces fray Domingo y sus compañeros comenzaron a habitar por primera vez en esta ciudad.
Al principio la Orden tenía carácter diocesano, pero Domingo quería abrirla al mundo, cosa que sólo era posible con la aprobación del papa. La ocasión se presentó cuando el obispo Fulco fue convocado para asistir en Roma al IV concilio de Letrán e invitó a Domingo a acompañarle. Juntos fueron a pedirle al papa Inocencio III que bendijera el proyecto.
Hacia 1215 sus ideas se fueron perfilando y su proyecto de fundar una Orden de predicadores aparecía en su mente con mayor claridad. En estos momentos compartió su proyecto con dos de sus grandes amigos: Fulco, obispo de Toulouse, y el conde Simón de Montfort, quienes le apoyaron desde el primer momento. Al entrar en Toulouse dos ciudadanos ofrecieron sus personas y sus bienes para comenzar la fundación: Pedro Seila, hombre rico, y un cierto Tomás, que más tarde se convirtió en un gran predicador. Pedro Seila ofreció a Domingo y a sus compañeros dos casas que poseía en Toulouse; más tarde, siendo prior de Limoges, le gustaba repetir: “No fue la Orden la que me recibió a mí, sino yo el que recibí a la Orden en mi casa”. Desde entonces fray Domingo y sus compañeros comenzaron a habitar por primera vez en esta ciudad.
Al principio la Orden tenía carácter diocesano, pero Domingo quería abrirla al mundo, cosa que sólo era posible con la aprobación del papa. La ocasión se presentó cuando el obispo Fulco fue convocado para asistir en Roma al IV concilio de Letrán e invitó a Domingo a acompañarle. Juntos fueron a pedirle al papa Inocencio III que bendijera el proyecto.
Los padres del concilio, asustados por la multiplicación abusiva de reglas
religiosas, decretaron que no se aprobase ninguna Orden nueva. Ese decreto iba
directamente en contra del proyecto de fray Domingo. En esos días se sitúa la leyenda
que cuenta el sueño del papa Inocencio III en el que vio como la basílica de Letrán estaba
a punto de desplomarse y caer, pero un hombre la sostenía sobre sus espaldas; era fray
Domingo. Al despertarse lo mandó y le ordenó que fuera al encuentro de sus hermanos y
que eligieran una regla antigua que fuera la más favorable a su instituto. Este sueño, que
ha sido recogido en los anales de la Orden de Predicadores, se cuenta también y en las
mismas circunstancias de san Francisco de Asís. Dicho sueño permanece vivo todavía en
la basílica del Vaticano donde las estatuas de san Francisco y santo Domingo son las
más próximas a la cátedra de san Pedro.
Cuando Domingo regresó a Toulouse se encontró con que su joven familia se había multiplicado. Ahora eran en torno a dieciséis frailes. En este grupo había ocho franceses, seis españoles -entre ellos el beato Manés, hermano de santo Domingo- y un inglés. De común acuerdo eligieron la Regla de san Agustín. A la Regla Domingo añadió uno de sus adagios favoritos, tomado de san Esteban de Grandmont [8] , según el cual los frailes deben hablar siempre “con Dios o de Dios”. Quienes conocieron a Domingo personalmente nos dicen que “siempre hablaba con Dios o de Dios”. Humberto de Romans, quinto Maestro de la Orden, señala además que Domingo tomó de los Premostratenses “lo que había de más rudo, de más bello y de más prudente”. En la Regla de los Predicadores todo es canonical salvo algunas costumbres tomadas de los cistercienses.
Cuando Domingo regresó a Toulouse se encontró con que su joven familia se había multiplicado. Ahora eran en torno a dieciséis frailes. En este grupo había ocho franceses, seis españoles -entre ellos el beato Manés, hermano de santo Domingo- y un inglés. De común acuerdo eligieron la Regla de san Agustín. A la Regla Domingo añadió uno de sus adagios favoritos, tomado de san Esteban de Grandmont [8] , según el cual los frailes deben hablar siempre “con Dios o de Dios”. Quienes conocieron a Domingo personalmente nos dicen que “siempre hablaba con Dios o de Dios”. Humberto de Romans, quinto Maestro de la Orden, señala además que Domingo tomó de los Premostratenses “lo que había de más rudo, de más bello y de más prudente”. En la Regla de los Predicadores todo es canonical salvo algunas costumbres tomadas de los cistercienses.
La aprobación de la Orden

Cuando Domingo regresó a Roma el papa Inocencio III ya había muerto. Su sucesor, Honorio III, aprobó la Orden de los Frailes Predicadores en sus dos bulas del 22 de diciembre de 1216 y aprobó igualmente sus dos elementos esenciales: el estado canonical y la predicación. En el siglo XIII este objetivo de la predicación era toda una revolución. Hasta entonces no existía una sociedad de predicadores estable y libre de toda limitación jurídica. Se trataba de una Orden que se ponía bajo la jurisdicción de la Santa Sede. Esta novedad suscitó numerosas dificultades al principio. La idea de predicación universal provenía de Domingo, a quien entonces en el sur de Francia llamaban “el Maestro de la Predicación”. Otra de las innovaciones introducida por Domingo es el estudio como una obligación de la Regla, obligación necesaria y permanente.
Cuando Domingo regresó a Roma el papa Inocencio III ya había muerto. Su sucesor, Honorio III, aprobó la Orden de los Frailes Predicadores en sus dos bulas del 22 de diciembre de 1216 y aprobó igualmente sus dos elementos esenciales: el estado canonical y la predicación. En el siglo XIII este objetivo de la predicación era toda una revolución. Hasta entonces no existía una sociedad de predicadores estable y libre de toda limitación jurídica. Se trataba de una Orden que se ponía bajo la jurisdicción de la Santa Sede. Esta novedad suscitó numerosas dificultades al principio. La idea de predicación universal provenía de Domingo, a quien entonces en el sur de Francia llamaban “el Maestro de la Predicación”. Otra de las innovaciones introducida por Domingo es el estudio como una obligación de la Regla, obligación necesaria y permanente.
Dispersión de los frailes y presencia en las Universidades

 Al año siguiente, en 1217, en la fiesta de Pentecostés, Domingo comunicó a sus frailes la
decisión de dispersarlos. Tal decisión preció una locura tanto a sus amigos como a los
mismos frailes, pensaban que la dispersión acabaría con la Orden. Sin embargo, Domingo
permaneció firme en su decisión y respondió a quienes no estaban de acuerdo diciendo:
“¡No me contradigáis! Sé muy bien lo que hago”. El curso de los acontecimientos puso de
manifiesto el acierto de tal decisión. Otra razón más pastoral alegada por Domingo era
que “el grano de trigo amontonado se pudre, pero si se esparce produce mucho fruto”.
Domingo se preocupó de que sus frailes se formaran bien, enviándolos a las
Universidades con el objetivo de que su predicación fuera más eficaz. La Orden va a
hacerse presente desde el primer momento en los dos centros universitarios más
importantes de la cristiandad occidental como eran París y Bolonia.
Al año siguiente, en 1217, en la fiesta de Pentecostés, Domingo comunicó a sus frailes la
decisión de dispersarlos. Tal decisión preció una locura tanto a sus amigos como a los
mismos frailes, pensaban que la dispersión acabaría con la Orden. Sin embargo, Domingo
permaneció firme en su decisión y respondió a quienes no estaban de acuerdo diciendo:
“¡No me contradigáis! Sé muy bien lo que hago”. El curso de los acontecimientos puso de
manifiesto el acierto de tal decisión. Otra razón más pastoral alegada por Domingo era
que “el grano de trigo amontonado se pudre, pero si se esparce produce mucho fruto”.
Domingo se preocupó de que sus frailes se formaran bien, enviándolos a las
Universidades con el objetivo de que su predicación fuera más eficaz. La Orden va a
hacerse presente desde el primer momento en los dos centros universitarios más
importantes de la cristiandad occidental como eran París y Bolonia.
A partir de esta dispersión comenzó para Domingo una época de viajes continuos, a pie, a través de Francia, Italia y España visitando los conventos y poniendo las bases de nuevas fundaciones. Él mismo carecía de celda en los conventos que visitaba. Con frecuencia pasaba la noche en las iglesias entregado a la oración y cuando el sueño le vencía se quedaba allí dormido.
En Roma trabó una profunda amistad con el cardenal Hugolino, quien al ser elegido papa (Gregorio IX), apoyó enérgicamente a la Orden. Hugolino puso a Reginaldo de Orleáns, deán de St. Ainan en Orleáns, en contacto con Domingo. Reginaldo se sintió tan impresionado por la personalidad de Domingo que decidió unirse a él. Reginaldo se convirtió en el vicario de Domingo.

A partir de esta dispersión comenzó para Domingo una época de viajes continuos, a pie, a través de Francia, Italia y España visitando los conventos y poniendo las bases de nuevas fundaciones. Él mismo carecía de celda en los conventos que visitaba. Con frecuencia pasaba la noche en las iglesias entregado a la oración y cuando el sueño le vencía se quedaba allí dormido.
En Roma trabó una profunda amistad con el cardenal Hugolino, quien al ser elegido papa (Gregorio IX), apoyó enérgicamente a la Orden. Hugolino puso a Reginaldo de Orleáns, deán de St. Ainan en Orleáns, en contacto con Domingo. Reginaldo se sintió tan impresionado por la personalidad de Domingo que decidió unirse a él. Reginaldo se convirtió en el vicario de Domingo.
Muerte de Domingo

Antes de morir Domingo tuvo tiempo de convocar dos Capítulos Generales (en 1220 y en 1221). Estando en Bolonia en el lecho de muerte, llamó a algunos frailes del convento que existía en esta ciudad con el fin de entregarles en herencia todo lo que poseía y les habló así: “Esto es, hermanos queridos, lo que os dejo en posesión, como corresponde a hijos con derecho de herencia: tened caridad, conservad la humildad, poseed la pobreza voluntaria”. Además de otras confidencias les dijo que les sería más útil cuando muriera -mediante su intercesión- de lo que lo había sido en vida. El viernes 6 de agosto de 1221, fiesta de la Transfiguración del Señor, rodeado de sus hijos, entregó su último suspiro. Su buen amigo, el cardenal Hugolino, que se encontraba por aquellos días en Bolonia, presidió personalmente el oficio de sepultura en presencia de muchas personas que estaban convencidas de la santidad de vida del “Padre de los Predicadores”. Fue también el cardenal Hugolino quien, más tarde, siendo papa le canonizó (1234). Pronto se despertó la devoción en la gente sencilla que acudía a orar ante su tumba o a depositar exvotos en acción de gracias por las curaciones de las que se había beneficiado mediante su intercesión.
Antes de morir Domingo tuvo tiempo de convocar dos Capítulos Generales (en 1220 y en 1221). Estando en Bolonia en el lecho de muerte, llamó a algunos frailes del convento que existía en esta ciudad con el fin de entregarles en herencia todo lo que poseía y les habló así: “Esto es, hermanos queridos, lo que os dejo en posesión, como corresponde a hijos con derecho de herencia: tened caridad, conservad la humildad, poseed la pobreza voluntaria”. Además de otras confidencias les dijo que les sería más útil cuando muriera -mediante su intercesión- de lo que lo había sido en vida. El viernes 6 de agosto de 1221, fiesta de la Transfiguración del Señor, rodeado de sus hijos, entregó su último suspiro. Su buen amigo, el cardenal Hugolino, que se encontraba por aquellos días en Bolonia, presidió personalmente el oficio de sepultura en presencia de muchas personas que estaban convencidas de la santidad de vida del “Padre de los Predicadores”. Fue también el cardenal Hugolino quien, más tarde, siendo papa le canonizó (1234). Pronto se despertó la devoción en la gente sencilla que acudía a orar ante su tumba o a depositar exvotos en acción de gracias por las curaciones de las que se había beneficiado mediante su intercesión.